Para escuchar el capítulo, pincha aquí:
1
En 1917, mientras otro agosto infernal empezaba a tocar a su fin en la frontera que
separa Georgia y Alabama, Pearl Jewett despertó una mañana antes del amanecer a
sus hijos con un ladrido gutural que sonó más animal que humano. Los tres jóvenes
se levantaron en silencio de sus rincones respectivos de la cabaña de una sola
habitación y se pusieron la ropa mugrienta y todavía húmeda del sudor de la jornada
anterior. Una rata sarnosa y cubierta de costras se metió correteando en la chimenea
de roca, haciendo caer trocitos de mortero sobre el frío hogar. La luz de la luna se
filtraba por las rendijas de las paredes desvencijadas de troncos y yacía en forma de
finas franjas lechosas sobre el suelo de tierra roja. Tocando casi el techo bajo con las
cabezas, sus hijos se congregaron en el centro de la habitación para desayunar y Pearl
le dio a cada uno de ellos una insulsa torta de harina con agua, frita la noche anterior
en un grumo de grasa sobrante. No habría nada más que comer hasta la noche,
cuando a todos les correspondería una ración del puerco enfermo que habían
sacrificado en primavera, junto con una cucharada de mejunje de patatas hervidas y
verduras silvestres servida en platos de latón mellados con una mano que nunca
estaba limpia y de una olla que no se lavaba nunca. Salvo por las lluvias ocasionales,
todos los días eran iguales.
—Anoche volví a ver a dos negros —dijo Pearl, contemplando la tosca abertura
que les servía de única ventana—. Sentaos allí en el tulipero, cantando sus canciones.
Y anda que no le ponían ganas.
Según el propietario de las tierras, el mayor Thaddeus Tardweller, los inquilinos
anteriores de la cabaña, un clan de mulatos de Luisiana, habían muerto todos de
fiebre hacía años y estaban enterrados detrás de la cabaña, bajo las hierbas que
crecían por el perímetro de la pocilga ahora vacía. Por culpa del miedo a la
enfermedad que perduraba en una zona donde se habían mezclado blancos y negros,
Tardweller no había conseguido convencer a nadie para vivir allí hasta que el otoño
pasado habían llegado el viejo y sus hijos, medio muertos de hambre y buscando
trabajo. Últimamente, Pearl había estado viendo los fantasmas de aquellos mulatos
por todas partes. La mañana antes, había contado cinco. Demacrado y canoso, con la
boca abierta y la parte delantera de los pantalones manchada de amarillo por culpa de
su vejiga floja, le daba la impresión de que en cualquier momento podía unirse a ellos
en el otro lado. Ahora dio un bocado a su torta y preguntó:
—¿Los habéis oído?
—No, padre —le dijo Cane, el mayor—. Creo que no.
Con veintitrés años, Cane estaba lo más cerca de ser apuesto a lo que podía
aspirar un hijo de aparcero, ya que había heredado lo mejor de ambos progenitores: el
cuerpo alto y correoso de su padre y los rasgos bien definidos y el pelo oscuro y
tupido de su madre; sin embargo, la vida dura y sin esperanza que llevaban ya le
estaba empezando a grabar finas arrugas en la cara y a salpicarle la barba de gris. Era
ebookelo.com - Página 6
el único de la familia que sabía leer, dado que había tenido edad suficiente antes de
que su madre falleciera para que ella le enseñara usando la Biblia y un viejo
McGuffey prestado de un vecino; y la gente de fuera solía considerarlo el único de la
familia que prometía algo, o, ya puestos, el único que tenía algo de sentido común.
Ahora Cane miró el pegote de grasa que tenía en la mano y vio un pelo blanco y
rizado incrustado en la masa con la huella sucia de un pulgar. La ración de esta
mañana era más pequeña que de costumbre, pero Cane se acordó de que el día
anterior le había dicho a Pearl que tenían que ahorrar harina si querían que el saco les
durara hasta el otoño. Sacó el pelo de su desayuno pellizcándolo con los dedos y lo
vio caer flotando al suelo antes de dar su primer bocado.
—Lo único que he oído es esa rata correteando por ahí —dijo Cob.
Cob era el hijo mediano, bajo y fornido, con la cabeza redonda como un garbanzo
y unos ojos verdes y líquidos que siempre parecían mirar desenfocados, como si le
acabaran de pegar con un tablón. Aunque era igual de recio que dos hombres juntos,
Cob siempre había sido un poco corto de luces, y salía adelante principalmente a base
de seguir a Cane y no quejarse demasiado, por muy grande que fuera el marrón y por
pequeña que fuera la torta. Era, por decirlo toscamente, lo que en aquella época la
gente solía denominar un tonto. Te podías encontrar a aquella clase de hombre casi en
cualquier lado, acuclillado en cualquier gasolinera, esperando a que alguien le dijera
hola en tono amigable o a que algún buen ciudadano de paso le diera algo, alguien
con la bastante compasión como para darse cuenta de que, si no fuera por la gracia de
Dios, podría ser perfectamente él mismo el que estuviera sentado allí en triste y
desmañada soledad. A decir verdad, si no fuera porque Cane lo cuidaba, seguramente
era así como Cob habría terminado, sobreviviendo en una esquina, mendigando
sobras y alguna que otra moneda con una lata de alubias oxidada.
El viejo esperó un momento a que contestara el menor y luego le dijo:
—¿Y tú qué, Chimney? ¿Tú los has oído?
Chimney tenía una expresión perpleja en su cara llena de granos y mugrienta.
Todavía estaba pensando en la buscona de dientes separados y tetas gordas que el
viejo había espantado con sus graznidos roncos hacía unos minutos. La noche
anterior, como casi todas las noches cuando Pearl se quedaba dormido sobre su manta
antes de que oscureciera demasiado para ver, Cane les había leído en voz alta a sus
hermanos un pasaje de Vida y época del Sanguinario Bill Bucket, una novelita de a
duro desvencijada y manchada de humedad que glorificaba las hazañas criminales de
un exsoldado confederado convertido en ladrón de bancos que había trazado una
senda de terror por el Viejo Oeste. En consecuencia, Chimney se había pasado las
últimas horas soñando con tiroteos en llanuras desiertas y chamuscadas por el sol y
en putas que sabían a miel. Ahora les echó un vistazo a sus hermanos, que estaban
bostezando y rascándose como un par de perros, comiendo algo que podrían muy
bien ser mazacotes de arcilla y escuchando a aquel cabrón chiflado cotorrear sobre
sus compañeros negros del mundo de los espíritus. Por supuesto, entendía que Cob se
ebookelo.com - Página 7
tragara las patrañas de Pearl; no tenía la bastante sesera como para llenar una
cucharilla de té. Pero ¿por qué Cane le seguía todavía la corriente? No tenía ningún
sentido. Joder, era el más listo de todos. Ser leal a un vejestorio de madre o de padre
estaba bien hasta cierto punto, pensaba Chimney, daba igual cómo de locos o seniles
se hubieran vuelto, pero ¿qué pasaba con ellos? ¿Cuándo iban a empezar a vivir?
—Te estoy hablando a ti, chaval —dijo Pearl.
Chimney bajó la vista para mirar la placa de moho gris verdoso que crecía en la
parte baja de las paredes de la cabaña. Esta mañana no iba a bastar con responder un
simple sí o no. Tal vez porque con diecisiete años era el pequeño de la familia, la
rebeldía siempre había sido la parte dominante de su naturaleza, y siempre que estaba
de un humor desafiante o cabreado, el chaval era capaz de decir o hacer cualquier
cosa, sin importarle las consecuencias. Volvió a pensar en la suculenta moza de su
sueño, cuyas nalgas con hoyuelos y voz sensual ya empezaban a disiparse, y pronto
serían borradas del todo por la agotadora miseria de pasarse otro día dándole al hacha
a casi cuarenta grados.
—Pos a mí no me parece mal plan —le dijo finalmente a Pearl—. Pasarse el día
tirao hurgándose los dientes y haciendo música. Carajo, ¿por qué ellos se pueden
divertir y nosotros no?
—¿Qué has dicho?
—Digo que tal como está la cosa en este sitio de mierda, me cambiaría hasta con
un moreno muerto.
La habitación quedó en silencio mientras el viejo echaba atrás los hombros
encorvados y tensaba la boca para componer una sonrisa siniestra. Pearl cerró los
puños y lo primero que pensó fue derribar al chaval a golpes, pero para cuando apartó
la vista de la ventana ya había cambiado de opinión. Era demasiado temprano para
derramar sangre, por justificado que estuviera. Lo que hizo fue acercarse a Chimney
y examinar su cara flaca y triangular y sus ojos fríos e insolentes. A veces al viejo
casi le costaba creer que aquel chaval fuera suyo. Por supuesto, Cob siempre había
sido una decepción, pero por lo menos tenía buen corazón y hacía lo que le decían, y
Cane, bueno, había que ser tonto para encontrarle defectos. Lo de Chimney, en
cambio, era imposible de entender. Un día podía trabajar como un loco y al día
siguiente negarse a pegar ni golpe, daba igual cuánto lo amenazara Pearl. O bien
podía darle a Cob su parte de la cena, darse la vuelta y cagarse en sus muertos
mientras se la comía. Era como si no pudiera decidirse entre ser bueno o perverso, así
que hacía lo posible por ser las dos cosas. Y no solamente eso; también estaba loco
por las mujeres, desde que había descubierto que la picha se le podía poner dura. Y le
importaba un carajo quién se enterara, además; todos lo oían cascársela debajo de la
manta dos o tres veces cada noche, sobre todo si Cane le había leído otra vez de aquel
libro de los cojones que ellos trataban como si fuera una reliquia sagrada. Pearl se
acordó de algo que le había oído decir una vez a un subastador en una venta de
ganado: que cuando el semental es viejo, las camadas son más débiles, no solamente
ebookelo.com - Página 8
de cuerpo sino también de mente.
—Y no se aplica solo a los animales —le había dicho el hombre—. En mi pueblo
había un tipo que se juntó con una mujer joven y decidió con cincuenta y nueve años
que quería traer al mundo un hijo más antes de secarse del to. El pobre chaval salió
un maníaco de esos, como los que encierran en el manicomio en Memphis.
—¿Y qué le pasó? —le había preguntado Pearl.
—Se lo vendió a un bananero de Sudamérica que coleccionaba esas cosas —le
contestó el subastador.
Por entonces, Pearl había pensado que aquella explicación no era más que parte
de la charla de un vendedor para subir la puja por un par de toros jóvenes, pero ahora
se daba cuenta de que tal vez hubiera parte de verdad en ella. Aunque odiaba
admitirlo, a juzgar por las apariencias, su semilla ya había perdido parte de su vigor
cuando Lucille y él habían hecho a Cob, y para cuando metió a Chimney en el horno,
la cosa había pasado de ligeramente rancia a directamente amarga.
Aun así, quizá porque era el menor o porque todavía no se había dejado la barba
rala que llevaban sus hermanos, Chimney seguía siendo el que más le recordaba a
Pearl a su difunta esposa. Ahora se acercó más y se quedó mirando todavía más
fijamente los ojos del chico, como si estuviera mirando un portal velado de humo que
llevaba al pasado. Chimney volvió a mirar a sus hermanos y se terminó la torta. El
aliento del viejo apestaba a gases estomacales y a grasa rancia. Un pájaro solitario se
puso a piar en algún sitio cercano y de pronto Pearl se acordó de una noche de hacía
mucho tiempo en que había acompañado a Lucille a casa después de un baile
campesino, pocas semanas antes de casarse. En el cielo otoñal resplandecían las
estrellas, y en el aire frío todavía flotaba un leve aroma a madreselvas. Él podía oír la
grava crujir bajo sus pies. La cara de ella se apareció ante él, igual de joven y guapa
que la primera vez que la había visto, pero justo cuando estaba a punto de estirar el
brazo para tocarla, Chimney hizo trizas el hechizo.
—Ya lo creo, joder —dijo—. A lo mejor les tendríamos que preguntar a los
negros esos si querrían...
Sin previo aviso, la mano de Pearl salió disparada y agarró al chico del cuello.
—Escúpelo —le dijo con un gruñido—. Escúpelo.
Chimney intentó soltarse, pero la presa del viejo, veterana de muchos años de
arar, cortar leña y recolectar, era fuerte como un tornillo de banco. Con la tráquea
cerrada por la presión, el chaval no tardó en dejar de forcejear y se las apañó para
escupir unas pocas migas mojadas que tenía en la boca y que se le quedaron pegadas
a Pearl en los pelos de la muñeca.
—Padre, no lo ha dicho con mala intención —dijo Cane, acercándose a la pareja
—. Suéltalo.
Aunque pensaba que seguramente su hermano se merecía que lo estrangularan a
base de bien, ya solo por el hecho de no dejar nunca de irritar, Cane también sabía
que enfadar demasiado a su padre a primera hora de la mañana comportaría que los hiciera trabajar el doble en el campo, y ya era bastante duro trabajar despacio cuando
solo habías comido una torta en todo el día.
—Estoy harto de esa boca —dijo Pearl, rechinando los dientes.
Luego soltó un bufido y apretó todavía más con la mano, aparentemente decidido
a hacer callar al chaval para siempre.
—He dicho que lo sueltes, carajo —repitió Cane, justo antes de agarrar el otro
brazo del viejo y retorcérselo detrás de la espalda con un violento tirón que propagó
un fuerte chasquido por la habitación.
Pearl soltó un estridente aullido mientras se soltaba de la presa de Cane y
apartaba a Chimney de un empujón. El chico tosió y escupió el resto de su torta en el
suelo, y todos se quedaron mirando bajo la penumbra cómo el viejo la aplastaba en el
suelo con el zapato mientras se masajeaba el hombro dolorido. Nadie dijo nada más.
Hasta Chimney se quedó temporalmente sin palabras.
En cuanto Pearl terminó de desayunar, todos salieron de la cabaña detrás de él en
fila india. Cob se paró en el pozo y sacó un cubo de agua; a continuación se llevaron
el agua, junto con los utensilios —tres hachas de doble filo, un par de machetes y un
sable herrumbroso con la punta rota—, hasta el borde de un campo alargado y verde
de algodón. Mientras el sol remontaba las colinas del este, con pinta de ojo inyectado
en sangre de borrachín resacoso, llegaron a una parcela cenagosa que estaban
despejando para el mayor Tardweller. El mayor les había prometido una bonificación
de diez gallinas de puesta si terminaban el trabajo en seis semanas, y a Cane le
parecía que al ritmo que llevaban podían conseguirlo. Se quitó la camisa andrajosa y
la dejó encima del cubo de lona para mantener a los mosquitos y los jejenes fuera del
agua, y así empezó otra jornada de trabajo. Llegada la tarde, y sin nada en el
estómago más que agua caliente, ya solo podían pensar en aquel puerco enfermo que
colgaba en el ahumadero.
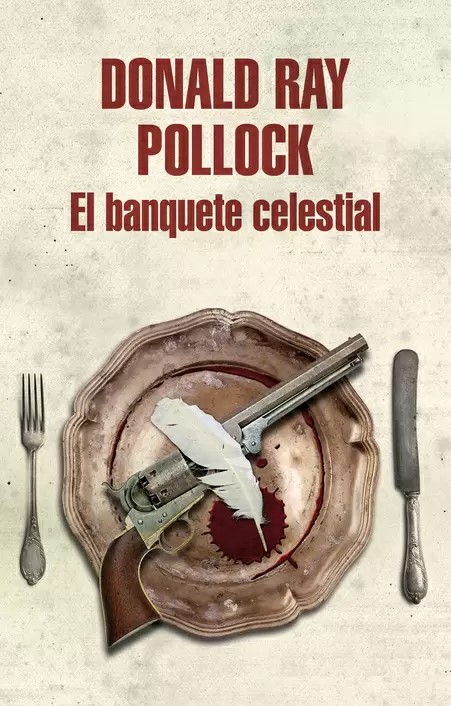
Comentarios
Publicar un comentario